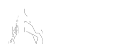La Conquista del Estado (Número 20)
- Detalles
- La Conquista del Estado
- La Conquista del Estado (Número 20)
Estamos aquí de nuevo, esgrimiendo con ambas manos la vibración nacional que nos sostuvo la primera época. Es imprescindible nuestra voz, porque yacen abandonados y traicionados los ideales supremos de la Patria. El Gobierno de la República sigue la ruta de los dos siglos borbónicos, siglos de deslealtad y de penuria, a pesar de lo fácil que habría sido ahora conectar el entusiasmo revolucionario del pueblo con los grandes alientos de la raza.
Nosotros -las juventudes revolucionarias y fervorosas- no podemos asistir callados a la consumación de los crímenes. El hecho de que se ofrezca a la generación nueva el crudo espectáculo de la disolución nacional, presentándola incluso como remedio a una era de catástrofes, lo entendemos sólo como una provocación que nos hace la caducidad miserable de los traidores. Estos grupos que se disgregan y abandonan los compromisos de unidad merecen nuestro desprecio, y frente a ellos y contra ellos levantaremos bandera de exterminio, amparados en el esfuerzo y el coraje que nos presta el sentirnos herederos responsables de una voluntad nacional única.
Nadie podrá comprender jamás que un pueblo identifique su meta revolucionaria con el logro de su exterminio. Los núcleos pseudorrevolucionarios que hoy gobiernan no han dado de sí todavía otro producto revolucionario que la destrucción de la unidad nacional. Alguien -téngase por seguro- responderá de modo bien concreto de la tremenda responsabilidad que ello significa. Ha empezado un nuevo ciclo de responsabilidades, con unos cuerpos de delito tan notorios que el más ciego advierte la proximidad de los castigos.
A la sombra de estas deslealtades, la propaganda comunista y anarquista consigue que sus fuerzas estén ahí en reserva, por si la socialdemocracia no logra ella sola efectuar la ruina nacional. Nada existe hoy en España que ofrezca garantías de que semejantes peligros van a ser batidos eficaz y heroicamente. Los núcleos más afectos a la Iglesia están invalidados; porque ésta, al fin, con tal de salvar ciertos intereses de cierto clero, pactará incluso con el demonio. Y los que conserven apego esencial a la Monarquía poseen el virus extranjerizante, antiespañol, que caracteriza a la dinastía borbónica.
Sólo resta, pues, la formación heroica de Juntas de ofensiva nacional que, apelando a la violencia, destruyan por acción directa del pueblo los gérmenes disolventes. Ahora bien; no puede olvidarse por nadie que ello es tarea revolucionaria, y, como tal, requiere el aprestarse a una acción de choque con las avalanchas enemigas. A la vez, una línea de reconstrucción nacional, que abarque y dé satisfacción a las exigencias económicas de nuestro pueblo. El fracaso rotundo de la plataforma liberal y parlamentaria favorece esta tendencia, que aparece en todas partes como la única posibilidad creadora y constituye el nervio de esa concepción nuestra -tan mal entendida- de un sindicalismo económico, de Estado, al servicio de fines exclusivamente nacionales.
Las fuerzas obreras viven hoy con angelical inconsciencia la aventura marxista, por lo cual sirven ingenuamente a los ideales traidores. Hay que propagar entre las filas obreras la rotunda verdad de que una sociedad socialista constituiría para ellas la esclavitud vergonzosa a una burocracia voraz e irresponsable. Nuestro frente no puede tolerar que la ingenuidad de los hijos del pueblo haga que identifiquen el logro de sus aspiraciones con la destrucción de la voluntad nacional.
La salud de la Patria exige, pues, el aniquilamiento de los partidos de orientación marxista, incapacitándolos para intervenir en la forja de los destinos nacionales. Nuestra actual promesa, nuestro compromiso de juramentados para garantizar un inmediato resurgimiento de la Patria, consiste en la afirmación de que no retrocederemos ante ningún sacrificio para sembrar en el alma del pueblo la necesidad vital que sentimos como españoles El marxismo es teóricamente falso, y en la práctica significa el más gigantesco fraude de que pueden ser objeto las masas. He aquí por qué se impone liberar a las masas de los mitos marxistas.
Las tácticas a que responderán las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista (J.O.N.S.), que estamos organizando, se basan en la aceptación de la realidad revolucionaria. Queremos ser realizadores de una segunda etapa revolucionaria. Nos opondremos, pues, rotundamente, a que se considere concluso el período revolucionario, reintegrando a España a una normalidad constituyente cualquiera. Hemos de seguir blandiendo la eficacia revolucionaria, sin que se nos escape la oportunidad magnífica que hoy vivimos.
Necesitamos atmósfera revolucionaria para asegurar la unidad nacional, extirpando los localismos perturbadores. Para realizar el destino imperial y católico de nuestra raza. Para reducir a la impotencia a las organizaciones marxistas. Para imponer un sindicalismo económico que refrene el extravío burgués, someta a líneas de eficacia la producción nacional y asegure la justicia distributiva. Esa es la envergadura de nuestras Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista (J.O.N.S.), a cuya propagación dedicaremos desde hoy toda la voluntad y energía de que dispongamos.
Esa es nuestra declaración jurada, al dar nacimiento hoy a una liga política que sólo admitirá dilemas de sangre y de gloria: O el triunfo, o la muerte.
(«La Conquista del Estado», n. 20, 3 - Octubre - 1931)
- Detalles
- La Conquista del Estado
- La Conquista del Estado (Número 20)
Ahí están esos cuatrocientos hombres laboriosos y monótonos. ¿Qué van a constituir? ¡España! Esta España nuestra, con dolencia de siglos, que hoy vive injuriada y traicionada como nunca. Es trágico observar ese panorama constituyente. Los supuestos elegidos desconocen la trayectoria triunfal de España, son ajenos a ella y maniobran en los recintos sagrados de la Patria para satisfacer egoísmos de tribu o resolver los tropiezos de cada día.
La Cámara propiamente no existe. Se entrega al último que habla, si éste es de los diez o doce oradores que allí gozan prestigio de genios. Sólo el bajísimo nivel de la Cámara explica los aspavientos y admiraciones con que se comenta alguna que otra intervención discreta. Parecen hombres recién llegados de la selva, que se sitúan por vez primera ante personas que discurren, y en cuanto a la mecánica de eso que allí llaman minorías parlamentarias es difícil hablar serenamente. Son grupos irresponsables, formados al azar, sin fidelidad a otra disciplina que la que imponga el interés del clan. Júzguense, si no, esos espectáculos tan tristes que allí se ofrecen. Una de las minorías más numerosas se convirtió en federal -es decir, dispuesta a votar una estructura federal de España- con el exclusivo objeto de enfrentarse con otra minoría enemiga. Ello en menos de diez minutos.
Con esa frivolidad se elabora la Constitución de España. No sabemos si sus artífices aspiran a una vigencia duradera. Al parecer, ello les importa bien poco. Hoy la faena de hacer -de estar haciendo- una Constitución no tiene otra finalidad que la de evitar que el Gobierno de la República salte en cien pedazos. Es absurdo que el miedo a una crisis imponga a los diputados una Constitución diferente a la que ellos desearían. Claro que este forcejeo tiene un cortísimo sentido.
El Gobierno es prepotente en la Cámara. La coacción inmoral que supone la amenaza de dimitir la utiliza sólo en los casos extremos. La mayor parte de las veces no tiene que llegar a eso. Les basta un cabildeo con los llamados jefes de minoría, que vienen a ser así como ministros de segundo o de tercer grado.
La amenaza de dimisión de algún miembro del Gobierno, como arma de eficacia en las Constituyentes, la descubrió el señor Alcalá Zamora. Luego, otros ministros la utilizaron también. Cuando la Cámara advertía la posibilidad de que explotara alguna cartera, se rendía sin condiciones. Ahora bien; el truco de las dimisiones falló en la famosa enmienda de Alcalá Zamora. Pues acontecía que si se aprobaba dimitiría el señor Maura. Y si no se aprobaba, los señores Domingo y Nicolau. Hubo, pues, necesidad de reforzar las reservas, y vino todo aquello de la sesión permanente y de la puñalada desmembradora de la Patria en el centro mismo de la Constitución.
A poco nervio que poseyese la Cámara, habría provocado una salida airosa a situaciones así. Llevando las cosas «a la tremenda». Por lo menos, esto es dinámico, y a la postre siempre fecundo. Prefiere, en cambio, el gesto modosito y obediente, hipotecando el valor y la sangre de España para sostener con vida un Gobierno tuberculoso. Ni vencidos ni vencedores, es la frase mediocre que hoy triunfa y que repite con inconsciente sonrisa el jefe del Gobierno.
A esto sólo cabe contestar con el ceño fruncido y la consigna revolucionaria: Queremos que haya vencidos y vencedores. Aunque en el momento decisivo seamos nosotros de los primeros. Que surja una minoría heroica, capaz de los sacrificios más altos, y a la que se encomiende el deber de despertar en la masa cobarde los instintos de agresión y de defensa.
(«La Conquista del Estado», n. 20, 3 - Octubre - 1931)
- Detalles
- La Conquista del Estado
- La Conquista del Estado (Número 20)
Nos llega de Portugal una voz magnífica. Voz de enemigo valiente, que garantiza a nuestros músculos la seguridad de un combate. Antonio Pedro es, como nosotros, antiliberal, antiindividualista y partidario de arrasar a sangre y fuego los residuos bobos de los llamados derechos del hombre. (¿De qué hombre?) Coincide plenamente con nosotros cuando afirma un sentido heroico de esta época presentando como consigna el sindicalismo económico y la política de dictadura. Y también, como nosotros, vive obseso en una gigantesca fidelidad: la grandeza de la Patria. Su patria, empero, es Portugal, no España, y sus ideales nacionalistas chocan con los nuestros en el eje mismo de su ser.
Se advierte fácilmente en esta carta que nos envía cómo se identifica el integralismo luso de Antonio Pedro con los ideales separatistas y traidores que aquí padecemos. Decimos, sin embargo, a este camarada portugués que ello es imposible, pues obligaría tal intento de Pacto localista a sacrificios de sangre que asustan a la cobardía probadísima de los traidores de aquí.
El futuro hispano es futuro imperial. Ante nada ni ante nadie abatirá España esa posibilidad de imperio, que a ella y a nadie más que a ella pertenece en esta hora. Nosotros esperamos, prevenidos, los hechos próximos, y cuando la cobardía disgregadora exaspere los afanes de nuestro pueblo nos lanzaremos heroicamente hasta el fin. Hágalo Portugal si se atreve. Es lo cierto que ni unos ni otros aceptaremos la degradada situación presente. Si en España triunfase contra nosotros este espíritu ramplón que hoy domina y cayese nuestra Patria en el deshonor y en la vergüenza de encomendar su destino a los traidores, entonces, ¡ah!, Portugal debe conquistarnos. No para establecer esas tres fajas suicidas de que nos habla Antonio Pedro, sino para arrebatar a nuestro verbo, a nuestra hazaña católica y a nuestra sangre el compromiso de constituir la vanguardia imperial de Occidente.
Pero si España encuentra su ruta eterna, en el momento de recuperar su soberanía territorial, en el mismo minuto, Portugal sería nuestro por auténtico y limpio derecho de conquista. Bien hace, pues, para su salvación, como soberanía, en enlazarse hoy con los separatismos ruines de aquí. Pero sepa que el combate que libere a Cataluña de la gesta sin espíritu y sin sangre a que la conduce Maciá, liberará también a Portugal de su independencia extraviada. El pequeño y bravo Portugal entrará en un orden hispánico, por el que clama sin duda el dolor neurálgico de estos años. Aquí está una casi profecía del gran Oliveira Martins, español de Portugal: «El odio de Portugal a España es falso. Lo supieron incubar algunos medradores a quien nuestra independencia les conviene. Estos serán los culpables de la sangre que ha de verse derramada el día en que grandes sucesos de carácter internacional hagan que España nos conquiste.» Esos sucesos de que hablaba Oliveira están ya aquí, con la única diferencia de que su carácter es nacional, bien centrado en las entrañas de la Patria: es el presunto éxito de los separatismos, de las deslealtades y traiciones a la unidad que se observa en las esferas provisionalmente directoras.
Vea, vea, pues, Antonio Pedro cómo es urgente que los que como él dispongan en Portugal de capacidad heroica se planteen la conveniencia de un cambio de metas, aceptando los fines imperiales que en España, y sólo en España, florezcan. Si Portugal conquista a España conquistaría también esos fines. Para su gloria. ¿Pero podemos hablar en serio de esa conquista cuando la tan manoseada «independencia» de los portugueses no les ha servido, a través de los siglos, más que para caer en una vergonzosa esclavitud a los designios de Inglaterra?
Antes, camarada Antonio Pedro, tendría, pues, Portugal que ser una soberanía auténtica. Su frontera enemiga es, por tanto, el mar. Por donde transitan las escuadras tiránicas que, como se ha visto ahora, no son tan fieras como los cobardes las pintan. Por el lado de acá, por la frontera de España, nuestros fusiles no serán para vosotros fusiles tiránicos, sino afirmadores también del imperio y de las glorias de Portugal.
Propagarlo así, camaradas lusitanos, es vuestro deber histórico en esta hora. En otro caso, bien dice Antonio Pedro que nos encontraremos arma al brazo en la frontera.
(«La Conquista del Estado», n. 20, 3 - Octubre - 1931)